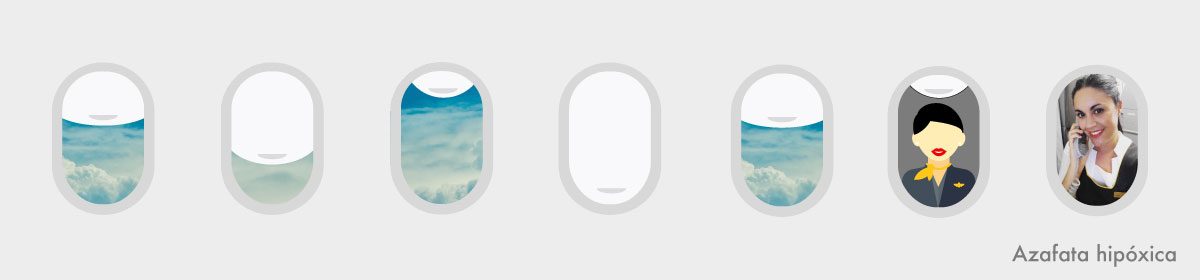Hacía varios meses que sabía que tenía que volar a A Coruña para asistir a ese congreso. Cuando mi jefa me planteó que la acompañase al evento no pude negarme; hacía poco que había cambiado de departamento y quería que viese que estaba comprometida con el trabajo y que tenía ganas de aprender.
Lo que no le comenté es que me da terror volar. No sé si por vergüenza o por el miedo a que sonase como una excusa para no ir al congreso, ya que no era viable hacer el trayecto Barcelona – A Coruña en otro medio de transporte que no fuese el avión. Para ella, porque para mí meterme en un tren durante doce horas sonaba mucho mejor que sufrir un vuelo de apenas hora y media.
Pienso en ir a la terminal y ya empiezo a sudar en frío. Mi cerebro es mi peor enemigo y los pensamientos intrusivos se agolpan en mi cabeza paralizándome por completo. Volar desde un aeropuerto como El Prat Josep Tarradellas, me impone, es todo un reto para mí gestionar mis emociones con ese frenesí de viajeros y el bullicio de la muchedumbre… no sé si estoy preparada para afrontarlo.
Beatriz, mi psicóloga, dice que sí, que lo estoy. Ella está más segura de que lo conseguiré que yo misma. Llevamos varios meses trabajando juntas —desde que accedí a asistir a ese dichoso congreso— y me ha ayudado mucho en el camino a superar mi aerofobia, como se denomina al miedo incontrolable a volar.
Yo no tenía muy claro cuándo empecé a desarrollar el pánico a los aviones, pero ahondando mucho en mi infancia y en los años posteriores, ella llegó a la conclusión de que aquel aterrizaje frustrado en Bruselas cuando era una niña tenía mucho que ver. A partir de ahí empecé a montarme en mi cabeza escenarios catastróficos cada vez que volaba con mis padres a Bélgica.
Mi madre es española y mi padre belga, así que un par de veces al año viajábamos a Bruselas para ver a mis abuelos paternos. Nuestras visitas solían ser de unos días en navidad y de un par de semanas en verano. Pero cuando entré en la adolescencia, y se me agudizó eso que llaman “el pavo”, mis visitas al país natal de mi padre se fueron espaciando.
Después llegó mi etapa profesional, con ella se multiplicaron mis responsabilidades y también la falta de tiempo para el ocio. En mis inicios en el mundo laboral fui encadenando contratos precarios y temporales con los que nunca podía disfrutar de las vacaciones. La situación que atravesaba fue el broche de oro para evitar esos vuelos que tanto me aterraban.
Hace unos años, mis abuelos ya mayores y cansados de la distancia, se mudaron a la Ciudad Condal para disfrutar de su retiro junto al Mediterráneo. De esta forma, los vuelos entre Barcelona y Bruselas se terminaron para siempre, pero mi aerofobia siguió viviendo conmigo en lo más interno de mi psique.
Recuerdo como si fuese ayer ese casi aterrizaje en Bruselas Zaventem. Era diciembre y llegábamos para pasar la nochebuena, yo tenía 9 años. Las inclemencias del tiempo obligaron a los pilotos a abortar el aterrizaje. Las sacudidas de la aeronave no eran nada en comparación al griterío de los pasajeros en la cabina. El ruido que hacían los motores cuando el Airbus A320 volvió a ganar altura y subía a toda velocidad atravesando un mar de nubes, se amortiguaba con el llanto de los viajeros.
Yo estaba aterrada y me aferraba al asiento del avión como si me fuera la vida en ello. Recuerdo a mi madre rodeándome los hombros con su brazo, el sentir el calor de su cuerpo me reconfortaba. El corazón me latía a mil por hora y notaba la sangre bombeándome en la sien como si se tratase de un taladro. No se me olvidará jamás ese 23 de diciembre.
Desde entonces mi miedo a volar fue paulatinamente aumentando. Al principio era solo temor al aterrizaje, después también al despegue, ya que ambas fases son las más críticas del vuelo, y en las que ocurren la mayor parte de los accidentes. Llegó un momento en el que solo estaba tranquila durante el crucero.
Los años iban pasando. Empecé por dejar de ir a Bruselas a ver a mi familia, siguió con la negativa de ir al viaje de fin de curso a Roma con el instituto, continuó con no participar en el “paso de ecuador” de la facultad para ir a Punta Cana con todo incluido… y en la actualidad necesito medicación para poder volar.
En el mundo globalizado en el que vivimos, donde coger un vuelo es algo de lo más corriente, siento que me he quedado estancada. Tampoco es que haya dejado de viajar, pero si puedo llegar a destino en un medio de transporte alternativo al avión, lo prefiero.
La cuestión ahora es que para ir al congreso me toca hacer frente a mi mayor miedo y además acompañada de mi jefa, quien desconoce por completo que llevo semanas viviendo un auténtico calvario. Los días van pasando y cada vez está más cerca “el día de”.
Los ejercicios que hice en la consulta durante este tiempo con Beatriz, y las sesiones con las gafas de realidad virtual, me han hecho sentirme más segura. Espero poder controlar la situación y no dejarme amilanar por mis pensamientos derrotistas. Ella me da mucha confianza y sin su apoyo no habría llegado hasta aquí.
Me sonó el despertador a las 4:45 de la mañana de un martes cualquiera para muchos, sin embargo para mí era “el martes”. La melodía de la alarma de mi teléfono me despertó del letargo y rápidamente mi cerebro empezó a funcionar a toda velocidad. Había llegado el día de poner rumbo a Galicia para ir al congreso.
Salí de la cama con una exhalación y me di una ducha. Con el agua caliente cayendo sobre mi espalda repasé mentalmente las herramientas que mi psicóloga me había dado para afrentarme al vuelo. Salí, me vestí, apuré un café y cerré la maleta con los últimos enseres para el viaje.
Ya en el taxi, y absorta en mis pensamientos, divisé las luces de la terminal 1 del aeropuerto de Barcelona y empecé a notar la tensión en mis hombros. En la distancia veía decenas de aviones que descansaban en tierra esperando para alzar el vuelo. ¿Sería alguno de esos el que me llevaría a A Coruña?
Justo al bajar del vehículo, en la zona de “salidas”, vi a mi jefa tecleando inmersa en su teléfono móvil. Le hice un gesto con el brazo para saludarla y llamar su atención. Mientras me acercaba a ella un escalofrío recorrió mi cuerpo.
Entramos en la terminal y nos dirigimos al control de seguridad, ya no había marcha atrás, empezaba mi odisea particular. Después de deshacernos del cinturón y de los botines de tacón, sacamos los ordenadores portátiles y la tablet de nuestro equipaje y pasamos con éxito el control.
Todavía no habían anunciado nuestro vuelo, pero en las pantallas pudimos comprobar que ya salía reflejada la puerta de embarque. Nos dirigimos con calma hacia la A22 en un devenir de gente apresurada corriendo con maletas de aquí para allá.
Una voz robótica informaba del inicio del embarque y de manera autómata los allí presentes empezamos a hacer una fila ordenada. Cuando me tocó el turno escaneé la tarjeta de embarque de mi teléfono y le enseñé a una chica de sonrisa amable mi documentación.
Flanqueada por mi jefa, y con la banda sonora del ruido de las ruedas de mi maleta de fondo, empecé a bajar por la pasarela que nos llevaba al avión. Noté como se me humedecían las manos al ver que era un Airbus A320 como el de aquel 23 de diciembre.
Al cruzar la puerta de la aeronave una tripulante de cabina nos recibió con un cálido “buenos días”, yo contesté a su saludo y le sonreí nerviosa. Ella me devolvió la sonrisa y fue entonces cuando fui consciente de que había llegado el momento de hacer frente a mis miedos.
Al ser un viaje de empresa, nuestros asientos estaban ubicados en la primera fila. Dejé mi maleta en el compartimento superior y saqué del bolso la tablet, los auriculares y el libro. Esta vez dejé en casa los cascos inalámbricos y aposté por los tradicionales de cable porque no me quería ver en la tesitura de quedarme sin batería.
Mis armas para superar el vuelo con éxito, estar entretenida y no pensar demasiado, eran una lista de mis canciones favoritas, dos películas descargadas para ver en “modo avión” y la trama del libro que me tenía en vilo desde hacía tres días.
Me acomodé en el asiento con los auriculares puestos y comencé a respirar profundo, tal y como me había indicado mi psicóloga. Empecé a darme ánimos a mí misma mientras observaba cómo se sentaba el resto del pasaje. Mi jefa se puso un antifaz y me informó de que iba a aprovechar para dormir.
Parecía que me quedaba sola ante el peligro, aunque pensándolo bien, ella no sabía nada de mi aerofobia y a mí me daba mucha vergüenza contarle lo que estaba viviendo por temor a ser juzgada.
La tripulación de cabina cerró las puertas del avión y empezaron a sonar diferentes anuncios dándonos la bienvenida a bordo y recordando, entre otras cosas, la prohibición de fumar. Cuando acabaron estos mensajes, una voz masculina que se presentó como el comandante, nos sugirió que nos pusiéramos cómodos y disfrutásemos del vuelo.
Una vez finalizada la demostración de seguridad, y de asegurarme unas cinco veces de que tenía el cinturón abrochado, la aeronave comenzó a moverse y uno de los pilotos anunció el despegue. Delante de mí podía ver a las tripulantes radiantes e impecables en sus asientos, completamente ajenas a la lucha interna que yo lidiaba conmigo misma.
El avión ascendía y yo estaba embobada mirando a las auxiliares de vuelo mientras en mis auriculares sonaba “Viva la vida” del grupo británico Coldplay. De repente establecí contacto visual con una de ellas y nuestras miradas se cruzaron. Me sonrió dulcemente y el gesto me tranquilizó.
Después del “ding” que resonó en la cabina se apagó la señal de cinturones y las tripulantes abandonaron sus asientos para comenzar con el servicio. No podía quitarles el ojo de encima porque ver su naturalidad dentro del avión relajaba mi tensión. Reían cómplices, charlaban y se podía ver, a través de la ventana transparente del mamparo que nos separaba, que disfrutaban de su trabajo.
Intenté sumergirme en las páginas de la novela que me había traído mientras las canciones de Coldplay amortiguaban los ruidos que emitía el avión. Necesitaba beber algo, la sequedad del ambiente resentía mi garganta.
Minutos después, las tripulantes comenzaron el servicio y en mi mesita plegable reposaba una bandeja con el desayuno y un vaso de agua que bebí de un trago. Al ser tan temprano por la mañana, fueron muchos los pasajeros que declinaron la comida al estar profundamente dormidos.
Yo no podía imaginarme durmiendo en el vuelo, pero ojalá llegar algún día a ese punto de relajación. En ese escenario me estaba imaginando, cuando de repente el avión empezó a moverse ligeramente. Intenté seguir las pautas de respiración que me había marcado mi psicóloga para no entrar en pánico.
Las auxiliares de vuelo recogieron el servicio con rapidez y se aseguraron de que todos los pasajeros llevásemos el cinturón de seguridad abrochado. Simultáneamente, un anuncio nos avisaba de que estábamos atravesando un área de turbulencias. Empecé a sudar mientras mi jefa no se había ni tan siquiera inmutado y seguía rendida a los pies de Morfeo.
Desde mi asiento de la primera fila podía ver a las azafatas sentadas delante de mí, hablando de sus cosas, tranquilas. Volví a buscar la mirada de la que antes me había sonreído y cuando la encontré sentí que me calmaba.
Era chocante para mí pensar que donde yo más sufría era el espacio de trabajo de la tripulación, su normalidad más acuciante. Lo que para mí era un reto personal, para ellos era su día a día. Lo que yo vivía con nerviosismo y ansiedad, ellos lo profesaban con total tranquilidad. Vaya paradoja.
Las turbulencias cesaron y la azafata dulce se acercó a mi asiento para preguntarme si me encontraba bien. Supongo que una ya desarrolla un radar especial, a base de horas de vuelo, para identificar a los pasajeros con miedo a volar.
Le contesté tímidamente y le dije que aterraba volar, que viajaba acompañaba de mi jefa, todavía dormida, para asistir a un congreso en A Coruña. Le conté también que hacía muchos años que una mala experiencia en un aterrizaje había sido el detonante de un miedo paralizante, y que desde entonces el pánico se apoderaba de mí cada vez que tenía que viajar en avión.
Ella me escuchaba solícita y yo seguía desahogándome, su mirada me ayudaba a canalizar mis nervios. Verbalizar mis miedos e inquietudes empezaron a suavizar el nudo que sentía en la garganta. Me condujo hacia la zona delantera del avión, donde estaba su compañera sentada, y con la intimidad que nos profesaba la cortina le seguí explicando mis temores.
Cuando quise darme cuenta estábamos llegando a destino, el vuelo se me había pasado en un abrir y cerrar de ojos gracias a ella. Me deshice en disculpas por haberla entretenido cuando quizás tenía que cumplir con sus quehaceres y volví a mi asiento un poco avergonzada pero también aliviada.

No podía creerme que gracias a la tripulante de cabina me había evadido tanto de mis pensamientos intrusivos, que en vez de sufrir por el vuelo, lo había disfrutado. Su empatía me había salvado, me sentía orgullosa de mí misma y del camino que había recorrido para llegar a donde estaba.
Tras el anuncio del descenso, llegamos a A Coruña y la tripulación nos dio la bienvenida a través de la megafonía. Cuando el avión se detuvo los pasajeros comenzaron a coger sus pertenencias de los compartimentos y comenzó el desembarque.
Antes de abandonar la aeronave me fijé en el nombre de la placa identificativa de la tripulante, y sin poder creerme la casualidad del momento, preferí vivirlo como una señal. Con una sonrisa sincera me despedí con un: “muchas gracias por escucharme y por ayudarme, Beatriz”.
Ella me miró cómplice, me guiñó un ojo y me deseó un buen día.